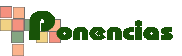
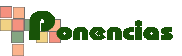
| TEORÍA
Y PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA AFECTIVA*
Valentín Martínez-Otero** |
|
|
Resumen
En este artículo se ofrece un enfoque unitario y a la vez múltiple de la inteligencia humana. Frente a posiciones modularistas radicales, se defiende que la inteligencia humana es una, aunque compleja e integrada por capacidades relativamente independientes. No se niega, por tanto, la diversidad de aptitudes intelectuales, pero tampoco se soslaya el “tronco” intelectual común a toda actividad inteligente. De este planteamiento se derivan trascendentes implicaciones para la educación. Por un lado, se reconoce la necesidad de cultivar los aspectos intelectuales nucleares de toda persona. Por otro, se enfatiza la obligación de afianzar y desarrollar las diferentes aptitudes individuales. Asimismo, se revisa el concepto de “inteligencia afectiva” en cuanto entramado de procesos cognitivos y emocionales que debe recibir atención educativa. Se parte de la necesidad de modificar la educación actual -demasiado atenta a los contenidos y muy poco a los sentimientos-, en beneficio de la persona en su totalidad. Con este propósito, se ofrecen algunas recomendaciones prácticas dirigidas a educadores. 1.- LA INTELIGENCIA HUMANA Definir qué se entiende por ‘inteligencia’ es labor compleja, pues los sentidos que se dan a este término varían considerablemente según las escuelas psicológicas y los autores. Aunque son numerosas las interpretaciones existentes, sigue siendo necesario iluminar este terreno. Históricamente, el concepto de inteligencia humana ha ocupado un lugar destacado en la psicología y ha generado llamativas polémicas. Es cierto que cualquier persona lega tiene su particular idea sobre qué es la inteligencia; sin embargo, y por curioso que pueda parecer, los estudiosos de la noción no se ponen de acuerdo. Como muestra de la pluralidad de definiciones, recogemos a continuación una breve lista con algunas de las más citadas:
La relación anterior permite comprobar que nos hallamos ante un concepto plural y complejo, ya que dependiendo de los aspectos que se analicen y de los instrumentos y métodos de investigación utilizados se enfatizan unos aspectos u otros. A esto hay que agregar que cualquier intento de acotación del concepto se presta a nuevas matizaciones. Y por más que el camino resulte escabroso, es necesario avanzar en el esclarecimiento de la inteligencia, pues nos permitirá comprender mejor al ser humano. 2.- EL ESTUDIO CIENTIFICO DE LA INTELIGENCIA El estudio científico de la inteligencia corresponde a la psicología y, en particular, a tres enfoques: diferencial, cognitivo y evolutivo. La perspectiva diferencial se interesa por las diferencias interindividuales en comportamiento inteligente. En gran medida, este enfoque se pregunta si hay desemejanzas intelectuales atribuibles al género, la raza, la cultura, etc. Desde que en el siglo XVI Juan Huarte de San Juan, en su Examen de ingenios para las ciencias, analizase las diferencias individuales en capacidad hasta nuestros días se han realizado numerosos progresos en este ámbito, pero sigue sin haber acuerdo unánime en la influencia de la herencia y el ambiente sobre la inteligencia, en el número de aptitudes, etc. El mismo concepto de ‘inteligencia’ continúa siendo objeto de controversia. Sea como fuere, la psicología diferencial se ocupó durante largo tiempo casi exclusivamente del estudio de la inteligencia, lo que contribuyó a la construcción y difusión de numerosos tests de inteligencia, que permitían conceder a cada sujeto un valor numérico, el popular cociente intelectual (C.I.). Esta cuantificación de la inteligencia ha recibido muchas críticas, por soslayar los procesos de resolución de problemas, por el carácter estático de la evaluación, por la pobreza de la definición operativa que equipara inteligencia y puntuaciones obtenidas en los tests de inteligencia, etc. Uno de los autores que más han reprobado la perversa utilización de estas pruebas es Gould (1997). El enfoque diferencial también se interesa por la estructura de las aptitudes. Lo que se pretende elucidar es si la inteligencia es una aptitud, varias o ninguna (Yela 1987, 22). Este mismo autor (1995, 39-42) nos recuerda que la utilización de las mejores técnicas estadísticas permite contemplar la inteligencia como una multiplicidad de aptitudes distribuidas en numerosos niveles de complejidad, es decir, como una estructura jerárquica que ha sido verificada repetidamente desde Spearman y Thurstone hasta Vernon, Cattell y Horn, etc. Carroll (1993), por ejemplo, defiende la existencia de un factor “general” de inteligencia que está involucrado en gran cantidad de tareas cognitivas, así como aptitudes más concretas según la naturaleza de cada actividad: aptitud verbal, numérica, espacial, etc. A pesar de las distintas versiones ofrecidas por los autores, la metáfora del árbol es útil para ilustrar la estructura jerárquica de la inteligencia. De acuerdo con este tropo, la inteligencia hunde sus raíces en la personalidad y se eleva merced a un tronco común a todo comportamiento inteligente que se ramifica en diversas aptitudes. El enfoque cognitivo, por su parte, se ocupa de las estructuras y procesos mentales de la actividad inteligente. Las distintas versiones de esta perspectiva comparten el interés por la mente, así como la utilización de la metáfora del ordenador. La psicología cognitiva se interesa por el software mental, pues intenta comprenderlo, explicarlo y, en lo posible, mejorarlo. Desde este punto de vista, la inteligencia es un sistema complejo que permite tratar la información simbólicamente y que está integrado por múltiples procesos mentales encaminados a alcanzar una meta. Como nos recuerda Sternberg (1992, 22), los teóricos cognitivos destacan sobre todo las series de procesos implicados en la atención selectiva, el aprendizaje, el razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones. La psicología cognitiva estudia de qué forma se adquiere, registra, conserva y recupera la información. De igual modo, ee observa una creciente atención a la “metacognición”, que se refiere al conocimiento y control de la cognición del sujeto. Es el conocimiento de los propios procesos de pensamiento, lo que favorece la autorregulación del aprendizaje y la conducta Grosso modo, el enfoque evolutivo se ocupa principalmente del origen y desarrollo de la inteligencia a lo largo de la vida. Por supuesto, cabe distinguir entre evolución filogenética y evolución ontogenética. La primera estudiaría la génesis y desarrollo evolutivo de la inteligencia en las especies y, particularmente, en el hombre. La segunda estudia el desarrollo de la inteligencia desde antes del nacimiento hasta la edad adulta. En suma, como dice Yela (1987, 23), los datos y hallazgos de los distintos enfoques pueden integrarse y resumirse en tres afirmaciones:
Siguiendo al autor citado (1987, 24-25) pasamos a examinar, si acaso brevemente, los distintos enunciados. A.- LA INTELIGENCIA NO ES SIMPLE, SINO COMPLEJA La inteligencia es unitaria (sistema) y múltiple (numerosas aptitudes). La inteligencia es una estructura de múltiples aptitudes, desde la general, que interviene en casi todo, hasta las más vinculadas a cada situación particular, pasando por aptitudes de amplitud variable. Frente a enfoques que defienden la parcelación de la mente, me adscribo a la perspectiva que admite cierta autonomía y especificidad en la esfera intelectual y que reconoce, a la vez, la relativa interdependencia de las capacidades. Por su parte, el psicólogo norteamericano Gardner ha desarrollado la interesante y popular teoría de las “inteligencias múltiples”. Gardner identifica nueve “inteligencias”: musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista y existencial. Personalmente, creo que uno de los mayores aciertos de esta teoría es reivindicar una mayor atención educativa para capacidades a menudo arrumbadas en nuestro sistema escolar, verbigracia, las aptitudes interpersonal e intrapersonal. Ahora bien, lo que hace Gardner (1998) es elevar a categoría de inteligencia lo que otros psicólogos han denominado factor -fruto de la utilización del análisis factorial-, habilidad, capacidad o aptitud. Más allá del término que se utilice, lo verdaderamente importante es identificar la estructura diferencial de la inteligencia. En este sentido, aunque es justo reconocer las valiosas aportaciones de la teoría de las “inteligencias múltiples”, me adscribo a la posición que defiende Yela (1987, 24), esto es, que la inteligencia es, al mismo tiempo, una y múltiple. Desde un punto de vista neurofisiológico, Castelló (2001, 133-135) ofrece algunos datos valiosos que resumimos: - La estructura y organización del cerebro revelan una marcada especialización de ciertas áreas de este órgano en determinadas formas de procesamiento de la información. A pesar de la especialización, el cerebro funciona de una manera bastante global, lo que implica la acción coordinada de diversas áreas, particularmente en las actividades cognitivas complejas. - Hay poca evidencia de la arquitectura cerebral centralizada, es decir, hay escasos indicios que apoyen un enfoque unitario de la inteligencia. El registro de la actividad neural por medio de sistemas de tomografía por emisión de positrones (TEP) demuestra la especificidad de determinadas áreas. No obstante, las mismos estudios que ofrecen estos datos sobre la especificidad cerebral, suelen destacar la importancia de las interconexiones cerebrales o funcionamiento global del mismo. Parece, pues, que en el cerebro se combinan de forma compleja las ubicaciones concretas y las interacciones entre áreas; de hecho, pueden resultar más significativas las comunicaciones entre zonas que la acción de las propias áreas. Textualmente: “A grandes rasgos, puede hablarse de la especificidad de ciertas áreas en relación con un tipo determinado de información u operaciones, pero difícilmente puede contemplarse su exclusividad.” (pág. 135). - El cerebro ni se organiza en unidades independientes ni funciona de manera centralizada. Los datos revelan que la configuración del cerebro combina zonas especializadas -muy puntuales- con gran flexibilidad de conexión funcional, de acuerdo al azar y a las propias limitaciones del organismo y del ambiente. En definitiva, la topografía cerebral sólo avala parcialmente los enfoques de la inteligencia unitaristas y modularistas. Las investigaciones demuestran que el cerebro combina de manera compleja la globalización y la localización, lo que viene a apoyar el concepto de inteligencia que defendemos. Desde mi punto de vista, los datos ofrecidos tienen importantes implicaciones pedagógicas: 1.- Es necesario promover el desarrollo global de la inteligencia. 2.- Se abre el camino para la intervención educativa en cada aptitud concreta a través de métodos específicos. Como puede comprobarse, esta acción pedagógica bifronte asegura que todos los educandos alcancen una estructura intelectual mínimamente consistente y, al mismo tiempo, se cubre el campo propio de la singularidad de cada escolar. Este doble objetivo permite personalizar la educación. B.- LA INTELIGENCIA SE PUEDE MODIFICAR En lo concerniente a la estabilidad o modificabilidad de la inteligencia se han seguido dos posiciones diferentes centradas en el controvertido tema de la influencia de la herencia y del ambiente: 1.- Algunos autores consideran que la inteligencia está determinada genéticamente desde la concepción y que el cociente intelectual (C.I.) no experimenta variaciones sustanciales. Desde esta perspectiva, la contribución que puede realizar la educación para modificar la inteligencia es mínima. 2.- Los psicólogos que defienden la importancia del ambiente consideran que se puede intervenir educativamente para mejorar la inteligencia. A decir verdad, la inteligencia depende tanto de la herencia como del entorno y, por lo mismo, cabe la posibilidad de promover el enriquecimiento intelectual a través de un ambiente y una educación adecuados. Son muy conocidos, a este respecto, algunos programas para mejorar la inteligencia como el Proyecto de Inteligencia “Harvard”, el Programa de Filosofía para Niños y el Programa de Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein, de los que hay abundante bibliografía en español. C.- LA INTELIGENCIA ESTÁ INTEGRADA EN LA PERSONALIDAD El hombre es estructura unitaria, totalidad integrada, por lo que no son admisibles los planteamientos que hacen peligrar la indivisibilidad de la inteligencia y del propio ser humano. Bien dice Yela (1987, 37) que es el hombre el que piensa, no su inteligencia. Esta afirmación equivale a reconocer que la inteligencia no opera de modo independiente, sino integrada en la personalidad. El ser humano tiene necesidades, intereses, sentimientos, circunstancias, etc., que es menester conocer para comprender el comportamiento inteligente. Estudiar la inteligencia sin tener en cuenta la situación, la afectividad o la historia personal conduce a una visión parcial de los procesos cognoscitivos. Por desgracia, esta es la perspectiva que han adoptado muchos investigadores que, confiados plenamente en el análisis y evaluación de los aspectos racionales, han pasado por alto, por ejemplo, el papel de las emociones y del ambiente. En el mejor de los casos, este enfoque de trabajo permite obtener conclusiones acertadas, aunque pobres y poco generalizables. A menudo se ha pretendido explicar qué es la inteligencia exclusivamente a partir de los resultados en los tests de cociente intelectual. Sin restar mérito a estas pruebas, hay que evitar la “fiebre psicométrica”, que muchas veces ha dado lugar a abusos clasificatorios y a injustas desigualdades académicas, sociales, económicas, etc. En el ámbito del estudio y comprensión de la inteligencia el proceder científico ha de ser, al mismo tiempo, el más humano. En verdad, sólo una visión integral de la persona permite conocer el “funcionamiento” intelectual. Naturalmente, se deben realizar investigaciones que se interesen por la dimensión cognitiva, siempre que no queden encerradas en sí mismas y que no soslayen que, a la postre, habrá que dar sentido a los hallazgos encarándose con la compleja realidad del ser humano. Lo contrario es mecanizar la inteligencia, resultado de una interpretación extrema y errónea de la metáfora del ordenador. Del rótulo que abre este apartado se deriva, además, una trascendente reflexión educativa: la necesidad de promover toda la personalidad. El énfasis que algunas concepciones pedagógicas han puesto en una visión limitada de la inteligencia, por otro lado sobrevalorada, ha desembocado en un desequilibrio formativo caracterizado por la exclusiva atención a los procesos racionales y el descuido de la dimensión afectiva, moral y social. La escuela del nuevo milenio tiene ante sí el reto de educar armónicamente, desde el respeto a las diferencias individuales, todas las dimensiones de la personalidad. Desde la pedagogía, son cada vez más las voces que coinciden en afirmar que si la institución escolar no cultiva todos estos aspectos, esto es, si no se humaniza, se hipoteca el progreso y pervivencia de nuestra especie. 3.- LA INTELIGENCIA AFECTIVA Ya se ha visto que no es sencillo definir qué es la inteligencia. Por esta razón hay que pedir excusas, pues al mare magnum de definiciones podemos añadir la que corresponde a la inteligencia afectiva, que defino con brevedad como “la capacidad para conocer, expresar y controlar la afectividad, sobre todo los sentimientos, las emociones, las pasiones y las motivaciones”. Veamos con mayor detenimiento los términos y el alcance de esta definición1: - Conocimiento de la afectividad.- Es la capacidad de identificar los fenómenos afectivos propios y aun ajenos, la aptitud para acceder a la vida emocional y conocer su complejidad. Es la habilidad para discriminar e interpretar correctamente los estados de ánimo. La persona con conocimiento de la afectividad advierte fácilmente la naturaleza de los sentimientos, emociones, pasiones y motivaciones, los relaciona y juzga con acierto. - Expresión de la afectividad.- Es la capacidad2 de manifestar la propia afectividad, es decir, la habilidad para mostrar adecuadamente la experiencia emocional. A semejanza del artista, la persona que sabe expresar su afectividad da a entender con viveza y exactitud sus estados de ánimo. La expresión de la afectividad está condicionada socioculturalmente y, por lo mismo, se requiere conocimiento de los códigos concretos para que los mensajes emocionales se manifiesten e interpreten bien. La expresión emocional está al servicio de la comunicación. - Control de la afectividad.- Es la capacidad de gobernar las experiencias afectivas, esto es, de adecuarlas a las situaciones y ponerlas al servicio de los proyectos vitales. La persona con control emocional se autogobierna, afronta los altibajos de la vida y mantiene el equilibrio afectivo, o sea, la templanza. Los tres aspectos descritos proporcionan una idea básica sobre la inteligencia afectiva. Aunque hay personas que poseen distinta competencia en cada uno, la inteligencia afectiva depende de la interrelación de los tres. Las implicaciones de la inteligencia afectiva cubren un amplio espectro que se inicia en la propia persona, con toda la riqueza y complejidad del paisaje emocional, y se extiende a las distintas situaciones interhumanas y experiencias vitales; de hecho, la inteligencia afectiva repercute en todos los ámbitos de la vida: familiar, académico, laboral, social, etc. Por eso es tan importante desarrollarla a través de la educación. Conviene hacer notar que no se trata de un nuevo tipo de inteligencia que se sume a las largas colecciones que tenemos, sino de una necesidad. La estructura intelectual está inevitablemente unida a la afectividad y aun a la moralidad. A este respecto, Piaget (1973, 48) sostiene que, desde el período preverbal, hay un estrecho paralelismo entre el desarrollo de la afectividad y el de las funciones intelectuales, puesto que son aspectos indisociables de cada acción. Como dicen Hersh, Reimer y Paolitto (1988, 40-41), los estadios de desarrollo de Piaget adquieren valor no sólo por describir la estructura del razonamiento científico, sino porque se extienden también al razonamiento en los campos moral y social. Textualmente: “El juicio moral es el área en que Piaget ha tratado más explícitamente la relación entre el conocimiento y el afecto. Porque, ¿qué es el juicio moral sino una estructura cognitiva de cómo sentimos que debemos tratar a otros y de cómo los demás nos deben tratar?” Kohlberg (1992, 96), por su parte, se expresa en términos parecidos a Piaget y aplicó al estudio del juicio moral el concepto de desarrollo en estadios elaborado por el psicólogo suizo. Lo que parece claro es que hay que cultivar la inteligencia afectiva y, cómo no, la afectividad inteligente, so pena de embrutecernos, por más que se posean algunas habilidades cognitivas relativamente autónomas. Con frecuencia nos encontramos con algunas personas supuestamente muy inteligentes que son incapaces de ponerse en el lugar de los demás, que no reconocen los estados de ánimo propios ni ajenos y que no saben expresar lo que sienten. Por el contrario, otras personas, a pesar de obtener bajas puntuaciones en las tradicionales pruebas de cociente intelectual, se conducen equilibradamente y manifiestan una inclinación afectiva hacia los otros, habitualmente en forma de simpatía, es decir, propenden a conmoverse espontánea y sinceramente con los sentimientos de los demás. Estos casos y otros de mayor gravedad están muy extendidos y nos llevan a insistir en la necesidad de revisar el concepto de inteligencia y de diseñar nuevos instrumentos de medida de esta facultad que tengan en cuenta el componente afectivo. Asimismo, dado que la inteligencia afectiva hay que cultivarla, se hace imprescindible modificar la educación actual -demasiado centrada en los contenidos y muy poco en la vertiente emocional-, en aras de la persona en su totalidad. 3.1.- Naturaleza de la inteligencia afectiva Aunque ya hemos definido sucintamente qué entendemos por “inteligencia afectiva”, bueno es que sigamos explorando su naturaleza. Vaya por delante que nos hallamos ante una nueva forma de aproximarnos a esta compleja realidad, por más que en los últimos años el concepto de “inteligencia emocional” haya experimentado un impulso extraordinario, en gran medida gracias a los trabajos de Goleman (1997; 2000). La difusión y popularidad alcanzada por estos libros y otros en su estela ha sido realmente espectacular y beneficiosa, pues el impacto de las publicaciones ha llevado a la comunidad científica a tomarse muy en serio una “nueva” línea de investigación que abre las puertas al necesario replanteamiento del concepto de inteligencia. Es cierto que antes de que la inteligencia se diese este “baño de multitudes” ya se trabajaba en la dirección señalada, pero el éxito de las obras mencionadas ha dado un espaldarazo fundamental a algunas iniciativas, acaso tímidas, en el ámbito de la psicología. Ojalá que el resultado feliz no desvíe a la ciencia del comportamiento de sus objetivos perentorios, pues aún es largo el camino que ha de recorrerse hasta llegar a conocer exhaustivamente la “inteligencia afectiva”, cómo se puede evaluar y, lo que quizá sea más importante, con qué métodos pedagógicos se desarrolla. Un primer paso corresponde a la elaboración de un mapa de la inteligencia afectiva. En su inicio esta descripción orográfica da cuenta de la imbricación de procesos cognitivos y afectivos, toda vez que en nuestra experiencia del mundo es inseparable lo que pensamos de lo que sentimos. Zubiri (1991, 12), v. gr., al referirse a la inteligencia sentiente dice que el sentir humano y la intelección no son dos actos numéricamente distintos, sino que constituyen dos momentos del mismo acto de aprehensión sentiente de lo real. La captación de la realidad, fruto de la coordinación y equilibrio entre operaciones racionales y emocionales, permite identificar una estructura cognitivo-afectiva. Castilla del Pino (2000, 122-123), habla de módulo cognitivo-emocional estándar, ya que, como él mismo indica, la experiencia de nuestra relación con un objeto rememorado incluye un componente cognitivo y un componente emocional. Vivir una situación, por ejemplo, implica conocerla y sentirla. El hecho de reconocer una estructura cognitivo-afectiva, al tiempo que conduce a admitir la combinación de circuitos de doble naturaleza también presupone la aceptación de procesos diferenciados. Asimismo, interesa destacar que el cambio en una parte del entramado modifica la totalidad y a la inversa. Siendo así, la psicopedagogía debe encontrar, tras identificar los elementos del complejo módulo cognitivo-emocional, los cauces apropiados para enriquecerlo, lo que es tanto como promover simultáneamente mudanzas armónicas y positivas en los procesos cognitivos y en los procesos emocionales A tal respecto, la reflexión y la revisión de literatura científica nos llevan a describir tres tipos de competencia -cognitiva, afectiva y conductual- que constituyen la inteligencia afectiva y que, de acuerdo a los fines de nuestro trabajo, poseen valor operativo para su mejora: -Competencia cognitiva.- Es la capacidad para utilizar el pensamiento de forma eficaz y constructiva. Incluye los procesos mentales de comprensión, razonamiento, abstracción, resolución de problemas, aprendizaje de la experiencia y adaptación al entorno. Especialmente relevante es la metacognición o capacidad para pensar en la propia cognición y controlarla. En el marco de la inteligencia afectiva, la competencia cognitiva se caracteriza por una orientación prosocial, pues el conocimiento y la habilidad que se poseen tienden a reforzar los lazos interpersonales, es decir, la convivencia. Con carácter práctico incluimos en este nivel el razonamiento, en cuanto capacidad de discurrir, facultad de analizar y sintetizar, aptitud para organizar la realidad y resolver problemas, etc. Esta habilidad permite pensar con lógica, juzgar críticamente, interesarse por cuestiones abstractas y problemas del entorno. En definitiva, esta dimensión es un indicador del potencial cognitivo del sujeto y se aproxima a lo que la psicología clásica denomina factor “g”. -Competencia afectiva.- Es la capacidad para reconocer, expresar y canalizar la vida emocional. Adquiere especial importancia el equilibrio personal, la autoestima y la empatía. También es importante la metaafectividad o capacidad del sujeto para conocer y gobernar los sentimientos que provocan los fenómenos afectivos. Este componente se refiere sobre todo a las habilidades que tiene el sujeto para comprender la afectividad y, en consecuencia, enriquecer la propia vida. Desde un punto de vista operativo se enmarcan en este módulo la autoestima, la empatía y la lexitimia: . La autoestima es el valor que la persona se atribuye a sí misma. Tanta es la trascendencia de la aceptación y el aprecio del self que son requisitos para mantener la homeostasis. La consideración positiva de la propia identidad impulsa a la autorrealización. . La empatía es la capacidad que permite entender a los demás, generalmente en lo que se refiere a sus emociones. En la empatía es nítida la trabazón entre cognición y afectividad, pues la habilidad para reconocer los estados anímicos ajenos requiere sensibilidad, comprensión, destreza perceptiva y madurez. La empatía es el punto de partida de las relaciones sociales positivas y aun del altruismo. . La lexitimia es la capacidad para reconocer y expresar la propia afectividad. La persona que posee esta habilidad conoce y manifiesta sus experiencias emocionales adecuadamente en las distintas situaciones, lo que predispone a sintonizar con los demás. -Competencia conductual.- Son las acciones que realiza el sujeto, a partir de su pensamiento y de su afectividad. La planificación es básica para que no nos hallemos, más allá de lo imprescindible, en meros automatismos. La estructura cognitivo-emocional equilibrada y rica libera de la “robotización” y facilita la aparición de conductas positivas a nivel personal, profesional, social, etc. Con finalidad aplicada incluimos en esta categoría las habilidades sociales, entendidas como conductas, tanto verbales como no verbales, que permiten a las personas iniciar y mantener relaciones saludables con los demás. Para que se pueda hablar de habilidades sociales es preciso que estas destrezas sean beneficiosas y satisfagan. Se enmarcan dentro de un comportamiento aceptado y valorado socialmente que nada tiene que ver con la manipulación engañosa y malsana. Aunque no hay acuerdo unánime en señalar los componentes de la inteligencia afectiva, entre otras razones porque es poco el tiempo que la comunidad científica lleva interesándose por esta cuestión, con frecuencia los autores que abordan el tema distinguen las tres vertientes descritas que, dicho sea de paso, operan entrelazadamente. En función del concepto de inteligencia afectiva que aquí se analiza y propugna, los aspectos estrictamente racionales no son “neutros”, sino que están cargados de afectividad y empujan a actuar en una determinada dirección: el crecimiento personal y social. Esta ejemplificación, al tiempo que muestra la necesidad de trabajar las tres dimensiones, permite comprobar que el tratamiento educativo que reciba la inteligencia afectiva no puede quedar al margen de los valores. Topamos, pues, con la ética, por cuanto el hombre es, por su propia naturaleza, un ser moral. Frente al subjetivismo o relativismo amenazante defendemos una educación de la inteligencia afectiva impulsora de reflexión, responsabilidad, libertad, creatividad, solidaridad y convivencia. Bueno es que se explicite este marco axiológico general, para que no haya dudas sobre el rumbo que ha de tomar cualquier programa psicopedagógico. La intermodularidad propia de la inteligencia afectiva es rica en extremo y explica, por ejemplo, aspectos como la organización axiológica de la realidad, el fortalecimiento de la propia identidad, la búsqueda de la verdad y el bien, etc.; procesos que apenas serían comprensibles si se invoca únicamente una vertiente de la estructura que nos ocupa. Sea como fuere, el engarce entre el sistema cognitivo-afectivo y la moral permanece todavía oculto en gran medida y no sería extraño que, en plazo breve, se impulse la investigación encaminada a su esclarecimiento, algo que acaso permitiría hablar, pese a la radical oposición de algunos, de “inteligencia moral”. 3.2.- La inteligencia afectiva en la escuela Es comúnmente aceptado que las personas con elevada inteligencia afectiva tienen más posibilidades de adaptarse a las situaciones y de obtener éxito en los proyectos. En el ámbito laboral, por ejemplo, se está tomando conciencia de la importancia que la competencia cognitivo-emocional tiene en la satisfacción y el rendimiento en el trabajo, hasta el punto de que han surgido algunas iniciativas de formación empresarial encaminadas a promoverla en las organizaciones. Huelga decir que en la institución escolar también se está reconociendo la trascendencia de la inteligencia afectiva, a pesar de que siguen siendo insuficientes los esfuerzos por desarrollar programas sistemáticos y rigurosos. La formación de la inteligencia afectiva en la escuela nace de la necesidad de atender íntegramente a la persona. La desatención durante largo tiempo de la vertiente emocional pone de manifiesto la palmaria deficiencia de la institución escolar y probablemente sea una de las causas que en la actualidad nos obligan a asistir al espectáculo de la violencia en sus múltiples modalidades. Los resultados obtenidos tras la aplicación de algunos programas encaminados a favorecer el aprendizaje social y emocional en algunas escuelas revelan que los escolares que han participado en el proceso se tornan más responsables, asertivos, colaboradores, comprensivos, eficaces, pacíficos, respetuosos, sensibles y prosociales que los alumnos que no han seguido ningún entrenamiento especial (Goleman 1997, 62-67). Estos hallazgos apoyan la idea de los beneficios individuales y colectivos de este tipo de destrezas que, por cierto, deben ejercitarse en todo tipo de alumnos, no sólo en los que muestran un comportamiento deficitario y, si es posible, desde la temprana infancia. El progresivo reconocimiento y afianzamiento de psicólogos y pedagogos en los centros educativos puede ser de gran ayuda para animar y mostrar a los educadores cómo desarrollar la inteligencia afectiva en el aula. A continuación propongo sumariamente algunas vías para enriquecer la estructura cognitivo-emocional en la escuela: - El ejemplo de los educadores.- Los alumnos advierten lo que hacen y dicen los profesores, a quienes tienden a imitar. Un primer axioma ha de ser, por tanto, predicar con el ejemplo, pues es fácil que las conductas sean seguidas. Los niños aprenden a expresar su afectividad observando cómo lo hacen los adultos más cercanos y significativos. La competencia cognitivo-afectiva del profesor influye en el crecimiento intelectual y emocional de sus alumnos. - La convivencia cordial.- El ambiente que se vive en el aula ha de constituir un medio óptimo para el desarrollo de la inteligencia afectiva. El clima social más apropiado es el que se fundamenta en la cordialidad (del latín, cor, -cordis = corazón), es decir, en la comprensión, el respeto, la confianza, la comunicación, la sinceridad y la cooperación. - Utilizar material que favorezca el desarrollo de la inteligencia afectiva.- Conviene aprovechar situaciones de la vida cotidiana, informaciones de actualidad, películas, etc. Hay que procurar que los alumnos tomen conciencia tanto del intorno (su propia cognición y afectividad) como del entorno. Las materias que integran los planes de estudio son adecuadas para trabajar la inteligencia emocional sin desligarla de los demás objetivos educativos. - Potenciar el razonamiento.- La confrontación de opiniones en un ambiente de reflexión y libertad contribuye a la mejora del juicio moral. Hay que evitar, eso sí, caer en el relativismo ético y en el adoctrinamiento, de ahí que sea imprescindible la búsqueda de un marco axiológico universal y la tutela por parte del educador. No es empresa fácil ofrecer recomendaciones válidas para todas las situaciones. Los profesores deben hallar sus propias vías para cultivar la inteligencia afectiva. En realidad, siempre se ha hecho, aunque a menudo de modo inconsciente y con resultados imprevistos cuando no claramente adversos. Es preferible, pues, adoptar una perspectiva rigurosa, lo que es tanto como establecer objetivos y acción sistemática. Se sabe que la inteligencia afectiva favorece el aprendizaje, la maduración y el bienestar personal, por lo que hay que desear que en los centros escolares se tome conciencia de la necesidad de promover esta capacidad de los educandos como senda que permita avanzar hacia la autorrealización y la convivencia. 4.- CONCLUSIONES A lo largo del trabajo se ha defendido la idea de que la inteligencia humana es una, si bien está integrada por diversas aptitudes o capacidades relativamente interdependientes. Desde este planteamiento se concibe la estructura intelectual como un todo y no como una mera suma de partes. En mi opinión, los enfoques modularistas -en especial los más radicales- tienden a disgregar la mente y, por ende, a la persona. Junto al enfoque unitario de la inteligencia, se ha sostenido que inteligencia y afectividad están íntimamente conectadas; de ahí que hayamos hablado de “inteligencia afectiva” no como un nuevo tipo de inteligencia, sino como una forzosa realidad. El alcance de estos planteamientos se deja sentir en los siguientes aspectos: - Visión integral de la inteligencia humana. - Necesidad de revisar el concepto de inteligencia y de diseñar nuevos instrumentos de evaluación intelectual que tengan en cuenta la dimensión afectiva y aun la moralidad de la persona. Es indudable que estas indicaciones tienen transcendentes implicaciones sociales. En la actualidad los tests contribuyen considerablemente a la preservación del statu quo, lo que equivale a afirmar que legitiman determinadas diferencias socioeconómicas. Aunque es largo el camino hasta romper todas las resistencias, el esfuerzo merecerá la pena. - Potenciar el desarrollo general del educando, lo que equivale a afirmar que, además de cultivar la vertiente intelectual, hay que estimular el enriquecimiento afectivo. - Combinar el fomento de valores reconocidos por la comunidad con el cultivo de la autonomía moral y emocional del educando. - Ayudar al educando a reconocer, expresar y canalizar su afectividad (sentimientos, emociones, motivaciones...), por medio del juego, la interacción social, el ejercicio físico y otras actividades programadas y espontáneas. - El educador, lejos de ser un mero observador, ha de implicarse en el progreso emocional del educando. Su actividad intencional debe apoyarse en el conocimiento del desarrollo afectivo y en el dominio didáctico. Se requiere, en suma, una adecuada transformación educativa a favor de la vertiente emocional. La educación de la afectividad no es tarea imposible en el ámbito escolar. Ha de estar entrelazada con la transmisión de contenidos y con el desarrollo de aptitudes del educando. Tampoco hay que olvidar la necesaria colaboración con la familia, primer ámbito educativo. Para que la educación de la afectividad no quede abandonada a su suerte debe programarse conscientemente, lo que es tanto como decir que debe ser sistemática e intencional. Concluimos con la satisfacción de haber abordado un constructo nuclear en psicología. No obstante, la complejidad del concepto inteligencia, sometido a constantes análisis y susceptible de variadas interpretaciones, no ha de llevarnos a la confiada creencia de que es fácil descubrir algo ni a la cómoda actitud del que abandona la búsqueda convencido de que nada hallará. Adentrarse en el estudio de la inteligencia es sobre todo un desafío irrenunciable si aspiramos tanto a desvelar los arcanos del comportamiento humano como a mejorarlo. Esperemos, en fin, que las reflexiones aquí recogidas contribuyan a superar el tantas veces denunciado desequilibrio educativo de nuestro tiempo. *
Este texto se ha elaborado a partir de los trabajos del autor citados
en la bibliografía.
** Doctor
en Psicología y en Pedagogía. Profesor-coordinador del Área de Psicología
del Centro de Enseñanza Superior “Don Bosco” y profesor de la Facultad
de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.
1 De acuerdo
a la descripción de Rojas (1988, 17), identificamos las cuatro experiencias
afectivas fundamentales citadas.
2 La dificultad
para expresar la afectividad puede conducir a la alexitimia (incapacidad
para identificar y verbalizar las emociones). Aunque su aparición depende
de distintos factores, parece ser más frecuente en personas inmersas en
ambientes que reprimen las manifestaciones afectivas. También se ha extendido
la idea de que nuestra “sociedad tecnificada” ha elevado la incidencia
del problema.
|
|